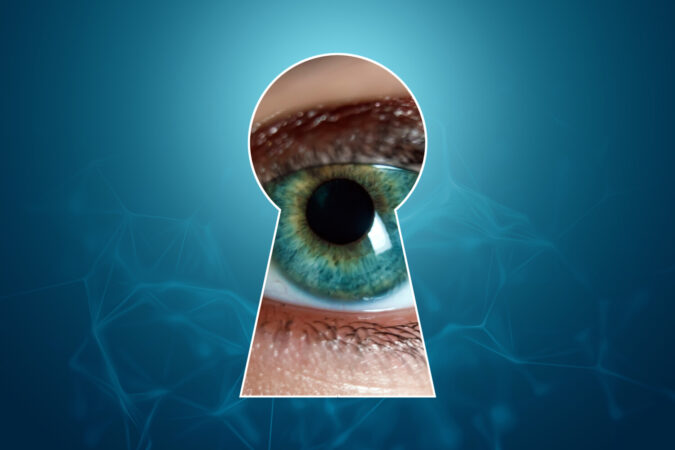
Investigador y autor de Un neurocientífico en el Museo del Prado, Fernando Giráldez¹ propone una mirada singular sobre la pintura clásica. Tejiendo un cruce entre biología, historia y cultura, en esta entrevista recorremos algunas obras del museo para conocer cómo los artistas clásicos anticiparon y comenzaron a pintar intuyendo los mecanismos de la visión.
¿Qué te llevó a recorrer el Museo del Prado desde una mirada neurocientífica?
En el fondo, las razones son personales. En mi caso, tiene que ver con el cruce de dos pasiones. Por un lado, la pintura: mi padre me enseñó a pintar al óleo de adolescente, lo suficiente como para entender la complejidad y el conocimiento que implica la pintura clásica, una afición que me acompañó siempre. Por otro lado, estudié medicina y me interesé por el sistema nervioso. Luego, por casualidad, me encontré con un magnífico profesor que acababa de llegar de Estados Unidos y estudiaba las sensaciones desde su base más elemental, cómo funcionan los receptores sensoriales, ese primer paso entre los estímulos del mundo exterior y los impulsos nerviosos. Eso me enganchó definitivamente y terminé dedicando mi vida como investigador al estudio de los sentidos en sus niveles más básicos. Hace unos veinte años empecé a dar cursos sobre los sentidos usando obras de arte como ejemplos de ilusiones perceptivas. En ese cruce, que tiene una larga tradición, surgió la idea de aplicar ese conocimiento al Museo del Prado, un museo clave por su colección de pintura clásica, todavía ligada a la representación de lo real y de lo sobrenatural. Eso fue lo que terminó dando forma al libro.
Hablabas de la importancia de entender cómo se activan los sentidos y, en tu libro, insistes en que la percepción no es pasiva, sino activa y predictiva. ¿Qué nos ocurre cuando vemos algo?
Ver ya es algo fascinante. Lo damos por natural porque solemos pensar que funcionamos como una cámara fotográfica, miramos, la información entra y el cerebro la recibe. Pero en el cerebro no hay nadie mirando. Lo único que llega es luz reflejada por los objetos -no son las cosas las que lucen- y se proyecta sobre la retina, donde las neuronas la traducen en impulsos nerviosos. No hay imágenes en el cerebro, hay actividad eléctrica. Entonces, el cerebro tiene el problema de reconstruir eso a partir de una proyección plana y muy parcial del mundo en la retina, para que tengamos la experiencia de la realidad tal como la vemos. Para eso intervienen millones de neuronas y una enorme parte de la corteza cerebral dedicada a la visión y la audición.
Lo que ocurre, entonces, es que el cerebro aprende. A lo largo de la vida va incorporando regularidades del mundo, movimientos, velocidades, colores, y las automatiza. Cuando abrimos los ojos, ya en la adolescencia, no partimos de cero; tenemos expectativas, modelos previos. En ese sentido, la percepción es activa y predictiva, casi como una gran máquina de inteligencia artificial que traduce el mundo en señales eléctricas, aprende de ellas y nos permite enfrentarnos a la realidad que nos rodea.
O sea que, ¿acordarías decir que la realidad es una construcción?
Claro, la realidad en cada cerebro, en cada ser humano, en cada mente, es una reconstrucción. Como ocurre en biología, es particular de cada uno, pero común a casi todos, todos reconstruimos la realidad con las mismas herramientas. Somos prácticamente iguales, porque nuestro genoma es casi el mismo, pero pequeñas variaciones genéticas y pequeñas interacciones hacen que seamos diferentes.
Yo nunca voy a saber cómo ves tú, qué es el rojo para ti. Podemos ponernos de acuerdo en señalar algo y decir que eso es rojo, pero la experiencia no es exactamente la misma para todos, ya que puede haber pequeñas variaciones en los conos responsables del rojo y del verde.
La experiencia del mundo es subjetiva, es una construcción interna, pero no es arbitraria, tiene reglas. Y ahí es donde entran los artistas, que tratan de encontrar esas reglas para engañar al cerebro, proponerle acertijos y retos.
Si el arte es, como dices, un arte del engaño perceptivo, ¿qué recursos han ido desarrollando los pintores, desde las cavernas hasta Velázquez, para convencernos de la profundidad, la luz o el movimiento en un plano estático?
Eso es lo interesante desde el punto de vista neurocientífico. Durante mucho tiempo los pintores representaron símbolos, como en el arte bizantino o románico, pero a partir de mediados del siglo XV aparece una fuerte presión por representar la realidad natural y sobrenatural, retratos de monarcas, imágenes de la Virgen o de un Cristo que debía conmover. Representar ya no era mostrar un símbolo, sino hacer presente algo real.
Ahí se produce un giro clave, es cuando viene lo que dices tú, necesitas representar el mundo en una tabla. Ya no alcanza con saber cómo son las cosas, cómo es una piel o un árbol, sino cómo las percibimos. Si se va a intentar calcar las cosas, resulta que no son tal como las vemos; para verlas, tenemos que utilizar reglas e investigar las reglas de cómo las vemos. Esa es la gran investigación del Renacimiento al cambiar el centro de gravedad. Los pintores empiezan a explorar, por ejemplo, la manera de representar el espacio ya no basta con representar una cosa encima de la otra, hay ciertas reglas con las que el mundo se proyecta en nuestra retina. No son las reglas, no son las cosas sino cómo se proyectan en nosotros. Se desarrolla la tecnología de la perspectiva que permite profundidad en un espacio plano. Se descubre que, si uno agranda aquello, la sensación entonces es más equivalente a nuestra percepción del mundo real, se empieza a hacer la escala natural. Es una exploración de los mecanismos que usa el cerebro para recomponer el mundo, esas son las reglas que usamos. Nosotros vemos el mundo con los dos ojos, no vemos la profundidad, si te tapas un ojo, también lo ves, pero las cosas se colapsan sobre la retina, aunque tenemos una perfecta relación del tamaño o lo lejos que está. Eso tiene el orden de la proyección geométrica. El otro gran descubrimiento fue encontrar el dinamismo, pasar de lo estático a la vitalidad en una obra.
Si no vemos solo con los ojos, sino también con el cerebro, ¿qué pasa realmente cuando vemos?
Es muy complejo. Tenemos dos retinas, una muy pequeña, la fóvea, que es apenas el 2%, ahí tenemos la visión en color y de alta definición; y el resto, el 98%, ve mal, es la visión periférica, la que funciona mejor de noche, cuando aún se ve que las cosas se mueven, pero de manera borrosa. La visión natural está separada en estos dos canales. Hay neuronas que analizan el movimiento, otras el color, las formas y los detalles. Esa información pasa por distintas redes hasta que al final, sale que tú me estás viendo.
Es muy maravilloso que un artista, en aquel momento, anticipara esto y comenzara a pintar intuyendo estos mecanismos de la visión. La pincelada moderna nace ahí. Leonardo es el primero en observar que en la naturaleza no hay líneas, así lo expresaba, es una operación que hace más bien nuestro cerebro. De ahí surge el esfumato, borra los contornos para lograr una sensación de mayor naturalidad. Los venecianos fueron más allá y eliminaron directamente el dibujo, usando el color y los contrastes para generar formas sin contornos definidos. Al pintar de esta manera imprecisa, la impresión que uno tiene es de una naturalidad enorme.
Esa pintura de borrones, que de cerca son manchas y de lejos se ve muy real, funciona porque nuestra visión también es imprecisa, solo vemos con claridad donde fijamos la mirada, mientras el resto queda fuera de foco. Por eso, en muchas grandes obras hay pequeños detalles muy definidos que atraen la atención y dejan difuso el resto de la escena, como ocurre en la visión natural.
Lo interesante de esto, desde el punto de vista de la historia de la pintura, es que estas manchas estuvieron ahí, siguieron en la escuela veneciana con Veronese y Tintoretto, fueron retomadas por Rubens, quien influye decisivamente en Velázquez, y se extendieron por todo el barroco español. Más tarde reaparece en Goya y continúa con Sorolla o Ramón Casas, y también influye en los impresionistas.
Si pintas así, pintas las cosas naturales; si quieres pintar lo ideal, esto no te vale. Para pintar lo ideal, tienes que hacerlo más irreal. Entonces, siempre ha habido esto entre lo apolíneo y lo dionisíaco.
Pensaba en los impresionistas, en la manera de usar el trazo y el color. Recién mencionabas que uno de los mecanismos clave de la visión es cómo procesamos el color. ¿Cómo trabajaron los artistas, en particular en el impresionismo, con ese aspecto de la percepción?
Los artistas clásicos tenían retos con el color: primero, porque conseguir buenos pigmentos no era fácil y resultaba muy caro, sobre todo ciertos azules, negros y rojos. Casi todos estos grandes pintores tenían mecenas muy ricos que los proveían de los pigmentos, esto era un gran comercio. Un pintor muy bueno para identificar contrastes de color es Frangelico. Uno ve La Enunciación y tiene unos contrastes de azules, rojos y amarillos fantásticos, sus vírgenes también. El otro gran maestro de la contraposición de colores, rescatado por los impresionistas, fue El Greco; no solo identifica contrastes muy fuertes, sino que también usa las propiedades del color para generar sensaciones espaciales un poco extrañas.
Los impresionistas beben de las nuevas teorías sobre el color, Goethe fue uno de los teóricos del color. También están influenciados por la aparición de la fotografía como reproducción exacta, de lo cual necesitan alejarse, pero no lo hacen tanto con la forma como con el color; y ya en el siglo XIX llega la química, donde tienen unos colores que son bombas, no existían antes y eso los llevó a una exploración del color.
Es interesante que toda la pintura del barroco, por ejemplo, tanto en Rembrandt como en Velázquez, la representación llegue a un nivel técnico máximo, pero curiosamente se trabaja con ocres y poca luz. Eso exagera la visión periférica, la no foveal, que ve mal el color, y vuelve la imagen más dinámica y menos estática. Los colores apagados generan cierta confusión y producen una sensación de mayor naturalidad, porque en el mundo no hay nada quieto, como decía Leonardo, todo se mueve. Cuando tú respiras, te mueves, la realidad es movida. Por eso, muchas obras clásicas del Museo del Prado, como las de Goya, parecen desenfocadas de cerca y, de hecho, cuando uno quiere hacer una fotografía dinámica, uno la desenfoca.
¿Cómo piensas la relación entre la emoción, el cuerpo y la experiencia estética?
Claro, esa es una gran pregunta que, en cierto modo, he querido evitar. Las emociones realmente son estados internos de los organismos. Ante ciertos estímulos, que pueden venir del exterior o generarse dentro del propio sistema nervioso, el organismo modifica su estado general, cambia la actividad nerviosa, las hormonas, el nivel de alerta, como cuando nos sentimos amenazados. Son estados disparados por el sistema nervioso, pero no ocurren solo en el cerebro, sino que involucran a todo el organismo. El cerebro, como parte del organismo, hace sus operaciones, pero está mezclado con el resto del cuerpo, con los músculos, el estómago, los labios, las orejas, funciona conectado y en conjunto.
Lo que ocurre en la experiencia estética es que ciertas cosas captan nuestros sentidos y generan estados internos. Esos estados están asociados al cerebro límbico, el cerebro emocional, que regula emociones como el miedo, la alegría, la gratificación o el rechazo. En último término, si uno se pone reduccionista, casi todo puede pensarse en términos de refuerzo o gratificación. Y ahí es donde opera el arte, una obra de arte, la música o el teatro intenta llegar a ese núcleo emocional, hablando el lenguaje de los sentidos para despertar algo en nosotros. Todo el arte intenta engañar a los sentidos para provocar un estado emocional, aunque asociar formas o colores concretos a emociones específicas sea muy variable, cada uno construye el mundo a su manera y hay múltiples formas de llegar ahí. Dicho esto, creo que hay ciertas formas bastante universales. El juicio estético sobre lo bello y lo no bello no es solo humano; los animales también lo hacen, por ejemplo, para reconocer a su especie o elegir pareja. Hay algo biológico ahí, algo que viene de nuestra historia evolutiva y de lo que hemos ido acumulando en el genoma. Un ejemplo muy claro es la simetría, en la arquitectura es casi una obligación y es raro encontrar culturas que no la valoren. También los animales, incluso los insectos, detectan patrones simétricos. La simetría tiene un valor biológico muy grande y suele resultar atractiva casi universalmente.
Cuando uno ve una obra, también le damos un sentido simbólico. ¿Cómo se entiende esta relación entre lo que percibimos por los sentidos y el sentido, que seguramente es individual, pero también podemos suponer algo universal, porque hay obras que vemos y a todos nos arman un sentido parecido?
Exacto. Hay una primera operación muy rápida y casi universal, que compartimos todos, ligada a mecanismos básicos de la visión, identificar formas, colores, espacio. Eso explica que alguien pueda quedar impactado frente a una obra como El Jardín de las Delicias por más que no tenga idea de quién era el Bosco, ni de los símbolos cristianos. Son mecanismos fundamentales, constitutivos de nuestra manera de ver. Una vez que eso entra en el cerebro, se superpone con la historia personal de cada uno y ahí aparece la significación. Hay algo así como una gramática de los sentidos, una sintaxis que el pintor maneja para convencerte de que ahí hay una montaña, una figura, un espacio. Después, la semántica ya depende de cada uno, lo que eso evoca, lo que significa. A partir de esas primeras decodificaciones, el cerebro empieza a maquinar, a recordar, a asociar. Y ahí es donde el arte te atrapa, si no logra eso, no hay arte; es solo un discurso. No es lo mismo soltar un rollo sobre la vida de Santa Catalina que verla ahí y quedarte pasmado con su imagen.
Cuando analizas las obras del Prado, dices que nos obligan a detenernos porque hay algo que no se capta de inmediato. Hay algo que se escapa y parece que tiene que ver un poco con lo que estabas diciendo. ¿Y qué nos pasa con el arte abstracto?
El arte abstracto es un juego que tiene la ventaja, y el inconveniente, de no estar atado a la realidad. Eso le permite producir efectos perceptivos muy libres y selectivos, dinamismo, vibración, inestabilidad, como ocurre con el color y el espacio en Rothko o con el gesto en Pollock. Son los mismos principios perceptivos de siempre, pero aislados como pequeñas ilusiones ópticas, acertijos visuales, que actúan, como te decía, en esos primeros milisegundos en los que el cerebro intenta decodificar lo que ve. Después viene la significación.
Al no haber una representación clara, el efecto es inmediato y abierto, una mancha puede generar una sensación simple, de movimiento o imprecisión, y a partir de ahí cada uno proyecta lo que quiere, o se frustra porque no encuentra sentido. En ese aspecto, el principio es similar al de obras figurativas complejas como El Jardín de las Delicias, el ojo busca patrones, caras, formas, sin poder detenerse. Tú no sabes por dónde empezar, pero el cerebro necesita identificar qué hay ahí, porque así ha evolucionado, interiorizando el mundo para poder reaccionar. La pintura abstracta juega mucho con estos elementos específicos y se libera de la representación y de lo que tú interpretes. Está atenta a ese impulso básico de búsqueda y por eso funciona, entra por los sentidos; cuando necesita demasiada explicación, deja de interesar. Ahí está su potencia y también su límite.
¿Cómo sugieres mirar un cuadro en esta época vertiginosa? ¿Con qué disposición tenemos que contar, por ejemplo, para entrar en un museo?
Me encanta esa pregunta porque yo la siento como una misión pedagógica. Hay que intentar mirar la pintura clásica con la atención y el aprecio que merece, que, en cierto sentido, es una pintura muerta, se cierra en el siglo XIX y sus temas hoy pueden resultar poco atractivos. Para entrar ahí, creo que el primer ejercicio es imaginar un mundo sin fotografía, en el que todo debía ser representado con pintura. Esa es la gran proeza de la pintura clásica. En el museo, lo segundo es no intentar verlo todo. Elegir una docena de obras como máximo y, antes o después, informarse sobre ellas, puede ser después perfectamente. También intentar quitarse de la cabeza la sensación de que estás frente a una obra maestra. No ir a ver lo que ya creemos conocer, sino ponerse delante de una obra con la mayor limpieza posible, mirar qué hay ahí y cómo está hecha. Mirarla durante unos minutos, dejando que la obra actúe; recién ahí uno comienza a ver cosas, después viene el momento de la explicación, del contexto, de los símbolos y de la historia. Pero antes de que te cuenten nada, ese tiempo de exposición directa, de mirar con atención y sin prejuicios, es vital.
¿Hay alguna obra en el museo que, más allá de tu análisis como neurocientífico, te haya enseñado algo como espectador, te haya aportado algún valor?
Claro, hay muchas obras que, al estudiarlas o mirarlas de otra manera, me han enseñado a mirar y me han sorprendido como espectador. Algunas incluso no sabía que estaban ahí. Hay obras que me impactaron artísticamente, como un San José durmiendo, de Herrera, que me sorprendió encontrarla ahí, y otras me impactaron por el contenido, como La huelga de los obreros en Vizcaya, que es imponente, o El ajusticiamiento de una joven árabe. Son obras que, más allá del análisis formal que hago en el libro, centrado en la sintaxis, tienen una fuerza de sentido y de contenido que me interesa mucho.
Hablando de esas obras que te impactaron como espectador, pensaba que esa experiencia que nos afecta de manera inmediata, casi dada, entra en relación con lo que se va construyendo con la historia, la cultura y la experiencia. ¿Cómo ves la tensión entre lo que está dado y lo que se adquiere cuando nos conmueve una obra de arte?
Es un asunto muy complicado y no se puede simplificar. Viene de Platón hasta nuestros días. Hoy sabemos que genética, organismos, neuronas y entorno están profundamente superpuestos. No es que sea todo un barullo, pero tampoco se pueden separar. Las reglas las pone la genética, y lo que uno hace con esas reglas lo ponen el entorno y la historia personal. Por muy constructivista que uno quiera ser, no puede despegarse de que estamos hechos de lo que estamos hechos. Hay condicionantes que no son construidos por la sociedad y, al mismo tiempo, esos rasgos biológicos se amplifican o se modulan en la experiencia. No es A más B, es una función de A y B. Por eso, las posiciones extremas, pensar que todo es social o que todo está en los genes, son parciales y están mal planteadas. La epigenética muestra justamente eso, los genes se regulan en interacción con el entorno, se encienden y se apagan, todo es mucho más dinámico de lo que parece.
Al final, lo difícil es discernir qué pesa más, lo dado o lo adquirido; muchas veces es inútil. Pensar que algo es genético o social suele ser una simplificación. Lo más probable es que siempre sea por las dos cosas.



A 50 años de su fundación, ArtNexus es clave para entender el arte latinoamericano. En esta entrevista Celia Birbragher recorre su formación, los inicios de la revista y los desafíos de sostener una publicación cultural independiente.

Criar a un hijo, sin duda, es un gran desafío para cualquier familia, pero es aún mayor cuando se trata de una familia homoparental.

Conversamos con el escritor mexicano acerca de la potencia y los efectos de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Una crítica lúcida al modo en que se redefine la humanidad en tiempos de algoritmos y una propuesta de resistencia a la automatización.

¿Emprender, es solo para jóvenes? Una mirada que desafía los estereotipos sobre la vejez, valora la experiencia y poder transformador de los sueños tardíos como aliados para la creación de nuevas oportunidades.
Imagen bloqueada
Un comentario
Excelente entrevista!!